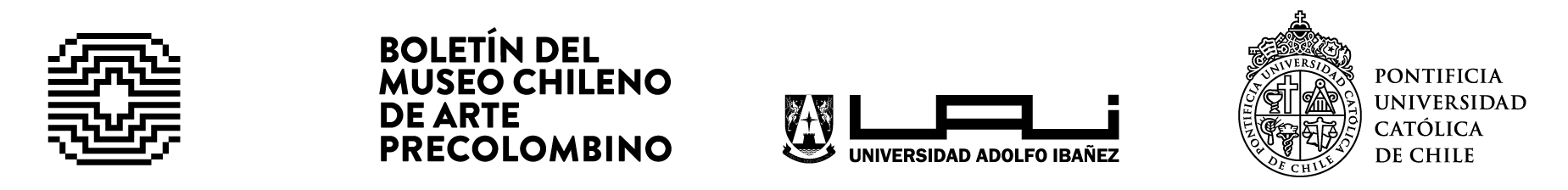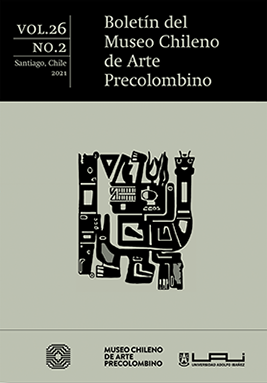Me complace presentar el primero de dos números especiales realizados en nuestro país sobre una de las culturas más impresionantes y significativas de América: la maya. Ambos incluyen las últimas investigaciones realizadas por reputados especialistas de todo el mundo quienes, de manera entusiasta, quisieron formar parte de este hito histórico, tanto para el Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, como para todo Chile. Este hecho es de gran relevancia, pues se trata de la primera obra de este tipo publicada en el Hemisferio Sur de nuestro continente, región que hasta ahora se había mantenido al margen de este género de estudios, siempre liderados desde la otra mitad del planeta, ya que, en su gran mayoría, las contribuciones realizadas desde nuestras latitudes se han centrado en las múltiples culturas que conformaron la gran área andina. Por lo mismo, también es significativo que se publique prácticamente en su totalidad en español –lo que facilita a todo el mundo hispano hablante profundizar en el conocimiento de esta cultura, cuyo acceso ha estado condicionado, en gran medida, por la barrera idiomática–, gracias a los esfuerzos y por iniciativa propia de los autores invitados.
Pensada inicialmente como una única publicación, la convocatoria tuvo un éxito tal que tuvimos que dividir el conjunto de textos en dos entregas separadas entre sí, pero conectadas por el mismo tema. La primera de ellas, reunida en el actual volumen, se enfoca en los rituales, mitos, reyes y reinas analizados desde la iconografía y escritura jeroglífica maya. Muchos de los tópicos aquí tratados se han discutido por décadas entre los especialistas, evidenciando la importancia de estas problemáticas, las que ahora se presentan con nuevos datos e interpretaciones. Además, otra riqueza de estos escritos radica en que algunos aspectos se discuten ahora desde enfoques más recientes, como los de género, destacando la trascendencia y la necesidad de reivindicar a las mujeres como grandes protagonistas en la conformación histórica y cultural de sociedades antiguas y modernas. Estas han sido tradicionalmente invisibilizadas por el patriarcado imperante –incluso en este tipo de estudios–, amparado por el sistema capitalista global impuesto por las potencias mundiales. Afortunadamente, la discusión y resistencia ante tales paradigmas latentes y reaccionarios está creciendo y la batalla cultural debe continuar.
Otro asunto de gran relevancia tratado en este número especial, se relaciona con el antiguo debate entre escritura e imagen. Al respecto, conviene aclarar que la escritura se define como un “sistema de comunicación que registra una lengua articulada mediante signos gráficos”, el que se estudia a través de la teoría o ciencia de la escritura, conocida como gramatología (Alfonso Lacadena, comunicación personal 2016). Dicha ciencia incluye disciplinas como la epigrafía, la lingüística y la paleografía. Por su parte, la imagen se podría caracterizar como una representación no lingüística, cuya función es emitir un mensaje con un sentido generalmente claro y directo para un observador, sin que medie la intervención de la lengua. En este sentido, su examen no se puede abordar desde la gramatología, sino desde otras disciplinas, como la historia del arte, la estética y la iconografía, entre otras.
En las culturas mesoamericanas como la maya, muchas veces texto e imagen se encuentran estrechamente imbricados, por eso es fundamental diferenciarlos cuando se estudian. Este es el enfoque que utilizan los autores en este número, el que se aleja de posturas contrarias que proponen actualmente algunos especialistas en la cultura nahua, al plantear que las imágenes se pueden leer y que, por lo tanto, no deberían diferenciarse de la escritura. Esta posición me parece inconsistente teórica y metodológicamente, ya que son sistemas de comunicación gráficos distintos, regidos por procesos cognitivos diferentes y que, en consecuencia, deben analizarse con métodos propios. “Una concepción amplia o laxa de ‘escritura’, donde todo cabe, lo único que hace es ignorar el éxito del desciframiento de los sistemas de escritura” (Velásquez et al. 2023: 256) tanto en Mesoamérica (escrituras maya y nahua, las únicas descifradas hasta ahora), como en otras partes del mundo (escritura jeroglífica egipcia, sumeria, elamita, hitita, luvita, etcétera). El debate ha comenzado y solo el tiempo permitirá –como siempre ha ocurrido cuando hay una facción resistente a aceptar una revolución científica, ralentizando así su desarrollo– que el paradigma fonético que varios mesoamericanistas defendemos, asociado a estas escrituras, una vez más, demuestre ser el más sólido (Kuhn 2018 [1962]; López 2022; Velásquez et al. 2023; Velásquez & López 2024).
El mundo maya
Antes de profundizar en las contribuciones de esta primera entrega, quisiera presentar brevemente al lector no especializado algunos aspectos del horizonte cultural en el que estos artículos se sitúan. Para comenzar, conviene señalar que los mayas formaron parte de lo que se conoce como Mesoamérica, una gran área cultural compuesta por diversos grupos que compartieron características religiosas, culturales, sociales, arquitectónicas y artísticas. Entre estas destacan el desarrollo de un sistema de escritura y calendario propio, la construcción monumental que incluye impresionantes pirámides, complejos palaciegos e instalaciones para el juego de pelota, entre otras expresiones, además de un panteón religioso compuesto por numerosos y sofisticados dioses celestes y del inframundo (Kirchhoff 1960). Algunas de las sociedades más renombradas que habitaron esta zona fueron la olmeca, zapoteca, teotihuacana, maya, mexica y tolteca.
El mundo maya se desarrolló principalmente en las regiones selváticas de los actuales México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, y tuvo un fuerte apogeo en el período Clásico (250-900 dc). Durante esa época sobresalieron dos importantes ciudades o mega potencias: Tikal –o Mutuˀl, como se conocía en la antigüedad–, ubicada en El Petén, Guatemala; y Calakmul o reino de Kanuˀl, situado en Campeche, México, y que durante el período Clásico Temprano (250-650 dc) incluyó también la ciudad de Dzibanché, en Quintana Roo. Ambos centros urbanos se distinguieron por mantener una perpetúa enemistad a lo largo de toda su historia, situación que definió el panorama geopolítico en este territorio (Martin & Grube 2008).
A lo largo de este período fueron importantes las influencias teotihuacanas, especialmente a nivel iconográfico y arquitectónico, aunque también en los registros epigráficos, los que ofrecen información acerca de la llegada de personajes de estas tierras al área maya en el año 378 dc (Stuart 2000) a través de una conquista militar que fue apoyada por aliados locales (Nondédéo et al. 2019). Esto favoreció la instauración de un nuevo gobierno de origen teotihuacano en Tikal en el año 379 dc (Martin 2003, 2022; Martin & Grube 2008) y al establecimiento de esa ciudad del centro de México como un importantísimo referente de legitimación política, dinástica y religiosa para muchas localidades mayas (López 2018).
Por otra parte, todos los sistemas de escritura conocidos son completa o parcialmente fonéticos, por lo tanto, siempre expresan los sonidos de una lengua específica. Al ser dependientes del habla, se componen de dos categorías: 1) semántica, o nivel del sentido o significado; 2) fonética o del sonido. En el caso mesoamericano, se clasifican como escrituras jeroglíficas, porque sus signos son principalmente icónicos, es decir, se componen de imágenes. Entre ellas, la escritura maya es la más conocida y estudiada porque se ha descifrado casi en un 85%. Corresponde a un sistema logofonético, o sea, está formado por logogramas o caracteres que representan palabras o morfemas de la lengua con significado, y fonogramas o signos que representan sonidos sin significado. Concretamente, es una escritura logosilábica, pues se compone de caracteres que señalan consonantes, sílabas y vocales, además de logogramas que comunican palabras (Velásquez & López 2024). Sus registros más tempranos datan del año 100 dc y se encuentran en los murales de San Bartolo, Guatemala, y se desarrolló durante más de 1400 años, siendo el período Clásico Tardío (650-900 dc) el de máximo esplendor.
La escritura jeroglífica ha contribuido a reconstruir gran parte de la historia y cosmovisión de diversas ciudades mayas, caracterizadas por mantener vínculos o enemistades con Tikal o Kanuˀl y sus respectivos aliados. De estas urbes conocemos sus genealogías reales, rituales, mitos, y ciertas ceremonias cívicas y religiosas (Martin & Grube 2008; Martin 2022).
Iconografía y escritura jeroglífica maya
Los ocho artículos que dan cuerpo a este volumen tratan justamente de algunas de estas narraciones, históricas o míticas, a través de la iconografía y la epigrafía. Esta última se define ampliamente como la disciplina que se centra en el estudio y desciframiento de escrituras antiguas no-alfabéticas (Lacadena 1995). A continuación, comento estos trabajos, prescindiendo del orden establecido en la presente edición, para centrarme en los grandes temas que tratan.
Mujeres en el mundo maya
Dos investigaciones nos transportan a la región del Usumacinta, en Chiapas, México, para profundizar en torno al papel y la importancia de las mujeres de la corte de dos de las ciudades más significativas de esa zona: Palenque y Yaxchilán. Estos centros urbanos destacan, entre otras cosas, por el hermoso e impresionante arte monumental que desarrollaron –y que afortunadamente se ha preservado–, legándonos en conjunto extensas genealogías y narraciones míticas y rituales de gran valor para la comprensión de la cultura de quienes las construyeron y habitaron.
El artículo de las jóvenes investigadoras españolas Esther Parpal Cabanes, postdoctoranda del Departamento de Antropología de la Universidad de California (Berkeley, Estados Unidos), y la Doctora Zoraida Raimúndez Ares, aborda desde una perspectiva de género el rol que desempeñaron ˀIx Tz’akb’u ˀAjaw e ˀIx Kinuuw Mat, dos connotadas reinas del período Clásico Tardío (650-900 dc) en la corte real de Palenque y el vínculo que tuvieron con su ciudad natal ˀUhx Teˀ K’uh. Las autoras examinan sus biografías y sus representaciones en algunos monumentos del arte palencano, las actividades rituales que ellas protagonizaron en el contexto sociopolítico de aquella urbe, así como los objetos que portan en esas imágenes, asociados con el poder dinástico y militar, lo que les habría permitido reafirmar su poderosa posición y ligarse con otras importantes matriarcas locales. Además, revisan su participación en alianzas entre ambas ciudades, confirmando su relevancia política.
El trabajo de la Doctora y joven investigadora mexicana María Elena Vega, Titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), se enmarca en el proyecto papiit, “Las mujeres en la antigüedad maya”. Su artículo nos sumerge en la corte real de Yaxchilán –ciudad que ha estudiado extensamente a lo largo de su carrera– y tiene como objetivo el análisis de las actividades rituales de dos reinas del período Clásico Tardío: ˀIx K’ab’al Xook e ˀIx ˀUhuˀl Chan Lem?. Estas mujeres fueron esposas de uno de los gobernantes más afamados de la ciudad, ˀItzam Kokaaj B’ahlam iii, y la última fue, además, madre del sucesor efectivo de este. En su trabajo, Vega se centra en la revisión de la trascendencia que tuvieron el linaje y la nobleza local en la política dinástica de Yaxchilán. Algunos monumentos de esa urbe no solo representaron y nombraron a estas mujeres, sino que también las hicieron protagonistas de célebres eventos religiosos. Incluso se refieren a ˀIx K’ab’al Xook como ˀix ˀochk’in kaloˀmteˀ, ‘señora [gobernante] del Oeste’, uno de los títulos de más alta jerarquía de esta época, y a ˀIx ˀUhuˀl Chan Lem? como ˀix ˀajk’uhuˀn o ‘sacerdotisa’, lo que evidencia el interés por resaltarlas, junto al soberano, como modelos de representación política, religiosa y de rango social. Entre los diversos rituales que realizaron se encuentra el de personificación –introducido desde Teotihuacan a la zona maya–, que debutó en Tikal (López 2018), lugar que, como señalé, fue una de las ciudades más influyentes de toda Mesoamérica.
Tikal
Tres artículos de este número tienen a esta urbe como protagonista. Uno de ellos, de mi propia autoría, profundiza en el ritual de personificación identificado epigráfica e iconográficamente en el Dintel 3 del Templo iv de la ciudad, monumento elaborado durante el reinado de Yik’in Chan K’awiil (734-746 dc), uno de los más sobresalientes gobernantes de esa metrópoli. La estructura anzalizada relata la batalla que sostuvo en el año 743 dc contra el rey de El Perú, B’ahlam Tz’am (ca. 730?-743 dc), donde lo venció, posiblemente lo sacrificó, y se apropió del dios patrono de la localidad derrotada: una advocación de ˀAhkan. El mandatario realizó diversas ceremonias para incorporar a esta divinidad al panteón religioso de Tikal, entre las cuales la más significativa fue la de personificación. Un ejemplo que expresa fielmente cómo las estrategias políticas y religiosas se imbricaban en la obtención de la supremacía de poder.
Otra joven investigadora española, Elena San José Ortigosa, miembro del Grupo de Investigación de Antropología de América de la Universidad Complutense de Madrid (ucm), contribuye también con un trabajo situado en Tikal, en el que aborda las relaciones entre texto e imagen en las estelas 4, 31 y 22. Un estudio realizado desde la historia del arte, la epigrafía y el análisis estructural del discurso, que busca determinar las principales manifestaciones en que se interconectan los medios escritos y representacionales. La combinación entre escritura e imagen es una de las características más relevantes del arte maya prehispánico, dado que, como señalé al comienzo, se trata de dos sistemas de comunicación gráfica diferenciables, que transmiten mensajes de acuerdo a principios operativos y a signos distintos. No obstante, a menudo se emplean simultáneamente en una misma obra para configurar así una totalidad compleja, en la que, tal como afirma la autora, se pueden encontrar y combinar ciertas soluciones de relación identificadas previamente por Áron Kibédi-Varga (2000). San José reconoce algunas de ellas en las estelas que analiza, lo que demuestra que los textos (jeroglifos) y la imagen produjeron importantes significados –como, por ejemplo, el vínculo con Teotihuacan–, en un marco intrincado e indivisible que definió al arte iconotextual de las estelas del período Clásico.
El Doctor Albert Davletshin, oriundo de Norilsk, en la Siberia Oriental, al norte de Rusia, también colabora en este número en su calidad de lingüista, especialista en escrituras logosilábicas y lenguas mesoamericanas. Ha publicado numerosos estudios nacionales e internacionales y, actualmente, se desempeña como investigador a tiempo completo en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, México. Su artículo aporta a la discusión desde Tikal en un vínculo con Teotihuacan, a través de la identificación del valor de lectura de la sílaba maya tz’o y en el nombre del importante gobernante extranjero que encabezó la llegada de los teotihuacanos a esta zona, Búho-Lanzadardos, conocido gracias a ciertas inscripciones en la ciudad maya. Si bien el valor de lectura de esta sílaba fue aceptado por los epigrafistas hace más de 20 años, no había sido publicado hasta ahora, situación que el autor aprovecha para perfeccionar los argumentos a favor de los planteamientos originales. La propuesta le permite transliterar el signo “mano con lanzadardos”, que forma parte del nombre del gobernante teotihuacano mencionado, como JATZ’OM, que junto al logograma de ‘búho’, KUY (o KUJ, como propone tentativamente Davletshin), traduce como ‘El Búho Atacará’. Esta interpretación muestra que los mayas del período Clásico traducían en su lengua algunos nombres foráneos, en vez de adaptarlos fonéticamente y que utilizaban xenogramas –corroborando lo planteado previamente por Erik Boot (2009) y Alfonso Lacadena (comunicación personal 2016, en López 2018)–, es decir, asimilaban en sus textos ciertos signos de otros sistemas, en este caso, los de la aún hoy indescifrada escritura teotihuacana.
Estilos cerámicos, narraciones míticas y glifos emblema
Los tres artículos restantes abordan temas ligados a Kanuˀl –reino rival de Tikal– o la cuenca del Mirador en El Petén, una zona que reúne las ciudades de El Mirador, Calakmul y Nakbé, de donde procede uno de los tipos cerámicos más destacados y sobresalientes del área maya: el estilo Códice (Reents-Budet et al. 1994, 1997 Ms., 2000 Ms.; García 2011). Como complemento, también se profundiza en aspectos míticos y paleográficos desde distintas ciudades de esta cultura mesoamericana.
El primero de estos trabajos pertenece al arqueólogo guatemalteco Camilo Luin y a los investigadores rusos Dmitri Beliaev y Sergei Vepretskii. Luin es curador del Museo Popol Vuh y participa, junto a Vepretskii, en el proyecto Atlas Epigráfico de Petén que dirige Beliaev, quien actualmente se desempeña como académico de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades en Moscú. Todos han publicado extensamente sobre diversas temáticas relacionadas con la escritura, el arte y la política maya. En esta ocasión, dan a conocer los 11 ejemplares de cerámica de estilo Códice pertenecientes a la colección del Museo Popol Vuh de Guatemala, la mayoría de ellos inéditos hasta ahora. Se trata de uno de los tipos alfareros más famosos del período Clásico Tardío y se caracterizó por representar escenas mitológicas, seres sobrenaturales e información calendárica y dinástica. Los temas pueden ser observados en la muestra estudiada por los autores y que, de hecho, desarrollan a través de cuatro categorías de análisis: 1) bandas celestes y registros calendáricos, 2) el dios anciano y la serpiente, 3) fórmulas dedicatorias y personajes sobrenaturales y 4) el vaso de los wahyis.
Un séptimo trabajo fue elaborado por la Doctora española Ana García Barrios y el Doctor mexicano Erik Velásquez García. La primera es académica de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid y cuenta con varias publicaciones sobre el arte y la religión maya, mientras que el segundo es investigador y epigrafista del Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam y ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones en torno a temas de historia, historia del arte y escritura jeroglífica maya y nahua. Esta contribución se centra en uno de los mitos más antiguos y extendidos en el mundo, el cual también era conocido entre los mayas: la inundación o el diluvio universal. El relato ha sido documentado sobre diversos soportes en la región y a lo largo de casi toda la historia de esta cultura (400 ac-1500 dc), extendiéndose, incluso, hasta el período Colonial. Al igual que en el Viejo Mundo, este evento marca el fin de una era y el comienzo de otra: en el caso maya, el inicio del tiempo histórico. El combate contra el dragón responsable de la inundación, su decapitación, su cuerpo caído y la acción de pisar su espalda componen la secuencia de la narración, desde donde los autores revisan su evolución compositiva e iconográfica priorizando su análisis en piezas nunca antes estudiadas.
La última contribución tiene como autor al joven investigador español recientemente doctorado, Diego Ruiz Pérez, quien analiza el logograma K’UH, ‘dios’, vinculado a los glifos emblema. Dichos signos se conformaban, en parte, por la frase k’uhul ˀajaw, ‘señor sagrado’, uno de los títulos más comunes y prominentes usados por los gobernantes mayas del período Clásico. La denominación completa confería a los soberanos atributos divinos y los asociaba con una dinastía o un lugar de origen. Ruiz caracteriza las variaciones temporales y regionales de los diseños gráficos de este jeroglifo presentes en los monumentos de la época. El autor pone especial atención en la hilera de cuentas dispuestas frente a la cabeza de mono que representa al logograma K’UH y diferencia seis diseños gráficos que numera cronológicamente. Además, aborda los elementos ornamentales (k’an, concha de Spondylus, lem?, yax y el fonograma –la), que aparecen generalmente en la parte superior del jeroglifo. Utilizando la epigrafía, la paleografía y la iconografía, en este trabajo se analizan las variaciones regionales y temporales que tuvo el logograma mientras se mantuvo en uso. Con ello, se ofrece información relevante sobre lo que la iconografía representa y los conceptos de sangre y sustancia sagrada que se vinculan a ella.
En síntesis, este número especial del Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino nos proporciona una amplia perspectiva sobre las más recientes investigaciones mayas, especialmente en lo que concierne a los avances epigráficos e iconográficos. Sin lugar a dudas, esta iniciativa, que ya atrajo el interés de los/as connotados/as mayistas y mesoamericanistas que participan en los dos volúmenes, seguirá suscitando el interés de otros/as especialistas a quienes, de antemano, invito para que en un futuro cercano se animen a compartir sus investigaciones en esta revista científica internacional.
Notas editoriales para la lectura y traducción de textos mayas
Para este número especial, el Equipo Editorial de la revista, junto a quien suscribe en esta oportunidad como Editora invitada, hemos desarrollado y adecuado un protocolo de convenciones en la lectura, presentación y traducción de textos mayas basado en las fórmulas habitualmente utilizadas por los epigrafistas especialistas en la región. En particular, hemos incorporado el signo que representa la oclusiva glotal (ˀ) en el Alfabeto Fonético Internacional y cuyo uso fue propuesto por Albert Davletshin, apoyado por el Doctor Alfonso Lacadena García-Gallo (†), maestro de muchos de los que participamos en este número. Este signo, antes o después de una vocal indica una consonante y sirve para expresar las vocales rearticuladas, lo que las diferencia de otras lenguas en las que no existen –por ejemplo, en el latín, el español y el inglés–, ratificando así que la escritura maya era logosilábica. Por otra parte, la utilización de ese signo –que muchos autores norteamericanos y europeos omiten–, es también una respuesta implícita de autonomía e independencia intelectual y descolonial del Sur Global.
Las convenciones usadas se resumen en las siguientes, aunque para mayores detalles recomendamos revisar el cuaderno 1 de Alfonso Lacadena y colaboradores (2010 Ms.):
1) Uso de negritas, cursivas y comillas en sílabas y logogramas:
a) Negrita para silabogramas (en minúscula) o logogramas (en mayúsculas), separados por guiones en la transliteración. Ejemplos: CHAK–HAɂ–la, K’UH.
b) Cursiva para las transcripciones y corchetes [ ] para las abreviaciones, restitución de fonemas y reconstrucciones lingüísticas. Ejemplos: chak haɂal, k’uh[ul].
c) Comillas simples para las traducciones (‘ ’). Ejemplos: chak haɂal, ‘lluvia torrencial’; k’uh[ul], ‘sagrado’.
d) Comas para separar los pasos de transliteración y transcripción cuando van unidos. Ejemplo: CHAK–HAɂ–la, chak haɂal.
2) Los nombres de personajes (antropónimos) o lugares (topónimos) en lengua maya se anotan en redondas, por ejemplo, “el gobernante Yaxuun B’ahlam”. Solo se usa cursiva cuando se quiere destacar algo.
3) Los signos/palabras de dudosa lectura se señalan con el signo ?. Ejemplo: LEM?, lem?.
4) Los títulos se expresan en cursiva, por ejemplo: Kaloˀmteˀ del oeste, al igual que los meses calendáricos. Ejemplo: 7 b’en 16 mak, 9.13.5.12.13.
Agradecimientos Quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a todos los autores y autoras –admirables investigadores y muchos de ellos/as entrañables amigos/as o compañeros/as del camino que siempre nos lleva al mismo lugar: el mundo maya–, por haberme acompañado en esta iniciativa de gran envergadura para mi país natal. De la misma forma, agradezco profundamente a los evaluadores anónimos por el gran trabajo realizado y por sus inapreciables comentarios y observaciones los que, sin duda, ayudaron a enriquecer los artículos presentados. Expreso también mi gratitud a Benjamín Ballester, Editor del Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, por invitarme a participar como Editora de este número especial y al Equipo Editorial por su apoyo e incansables esfuerzos por sacarlo adelante. Ambos números especiales fueron realizados gracias a la colaboración del Proyecto fondecyt de Posdoctorado 2021-3210794 de la Subdirección de Proyectos de Investigación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (anid), durante los años 2022-2024. Quiero expresar un sincero agradecimiento al Investigador Patrocinante de mi proyecto postdoctoral, José Berenguer, por la constante ayuda, apoyo y paciencia que me ha brindado durante estos últimos tres años. Finalmente, quiero recordar y dedicar este volumen a nuestro querido maestro y amigo, Alfonso Lacadena García-Gallo (†), quien aún nos sigue inspirando y motivando a continuar con su gran legado.
Macarena Soledad López Oliva*
* Macarena Soledad López Oliva, Sociedad Chilena de Arqueología, Santiago, Chile.
orcid: 0000-0001-5859-4970.
E-mail: mlopezol@yahoo.com, moliva@museoprecolombino.cl
REFERENCIAS
Boot, E. 2009. Loanwords, Foreign Words, and Foreign Signs in Maya Writing. En The Idea of Writing: Play and Complexity, A. de Voogt & I. Finkel, eds., pp. 129-177. Leiden: Brill.
García, A. 2011. Análisis iconográfico preliminar de fragmentos de las vasijas estilo códice procedentes de Calakmul. Estudios de Cultura Maya 37: 65-97.
Kibédi-Varga, A. 2000. Criterios para describir las relaciones entre palabra e imagen. En Literatura y pintura, A. Monegal, coord., pp. 109-138. Madrid: Arco Libros.
Kirchhoff, P. 1960. Mesoamérica: Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales. Acta Americana 1 (1): 92-107.
Kuhn, T. 2018 [1962]. La estructura de las revoluciones científicas. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
Lacadena, A. 1995. Evolución formal de las grafías escriturarias mayas: implicaciones históricas y culturales. Tesis de Doctorado en Historia, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
Lacadena, A., S. Matteo, A. Rodríguez, H. García, R. Valencia & N. Cases 2010 Ms. Introducción a la escritura jeroglífica maya. Cuadernos de Trabajo 1 y 2, 15 Conferencia Maya Europea, Madrid, 30 de noviembre-2 de diciembre.
López, M. 2018. Las personificaciones (ˀub’aahil ˀaˀn) de seres sobrenaturales entre los mayas de Tierras Bajas del Clásico. Tesis de Doctorado en Historia y Arqueología, Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias Historiográficas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
López, M. 2022. La revolución científica del fonetismo de Knórozov en el desciframiento de la escritura jeroglífica maya. Conferencia presentada en el Simposio de Homenaje a Yuri Knórozov, 16-18 de noviembre de 2022. Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México. <https://youtu.be/9g9DkpQpNT0> [consultado: 23-05-2024].
Martin, S. 2003. In Line of the Founder: A View of Dynastic Politics at Tikal. En Tikal: Dynasties, Foreigners, and Affairs of State, J. Sabloff, ed., pp. 3-45. Santa Fe: School of American Research Press.
Martin, S. 2022. Ancient Maya Politics. A Political Anthropology of the Classic Period 150-900 ce. Cambridge: Cambridge University Press.
Martin, S. & N. Grube 2008. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. Londres: Thames & Hudson.
Nondédéo, P., A. Lacadena & J. I. Cases 2019. Teotihuacanos y mayas en la “entrada” de 11 Eb’ (378 d.C.): nuevos datos de Naachtun, Petén, Guatemala. Revista Española de Antropología Americana 49 (ne): 53-75.
Reents-Budet, D., J. Baal, R. Bishop, V. Fields & B. MacLeod 1994. Painting the Maya Universe: Royal Ceramics of the Classic Period. Durham/Londres: Duke University Press.
Reents-Budet, D., S. Martin, R. Hansen & R. L. Bishop 1997 Ms. Codex-Style Pottery: Recovering Context and Concept. En The Maya Meetings at Texas, Symposium in Their Own Write: Native Voices of Mesoamerica. Maya Meetings at the University of Texas, Austin.
Reents-Budet, D., S. Martin, R. Hansen & R. Bishop 2000 Ms. Codex Style Pottery: Recovering Context, Narrative and Meaning.
Stuart, D. 2000. ‘The Arrival of Strangers’: Teotihuacan and Tollan in Classic Maya History. En Mesoamerica’s Classic Heritage: From Teotihuacan to the Aztecs, D. Carrasco, L. Jones & S. Sessions, eds., pp. 465-513. Boulder: University Press of Colorado.
Velásquez, E., A. Davletshin, J. Nielsen, J. Cossich, M. Vega, R. Rodríguez, R. Valencia & T. Valdez 2023. Reseña del dossier temático de la Revista Española de Antropología Americana 52 (2). Trace 84: 251-270.
Velásquez, E. & M. López 2024. Los sistemas de escritura de Mesoamérica. En El pasado de México. Vol. Sociedades antiguas, E. Speckman, coord. Ciudad de México: Tirant Lo Blanch. En prensa.